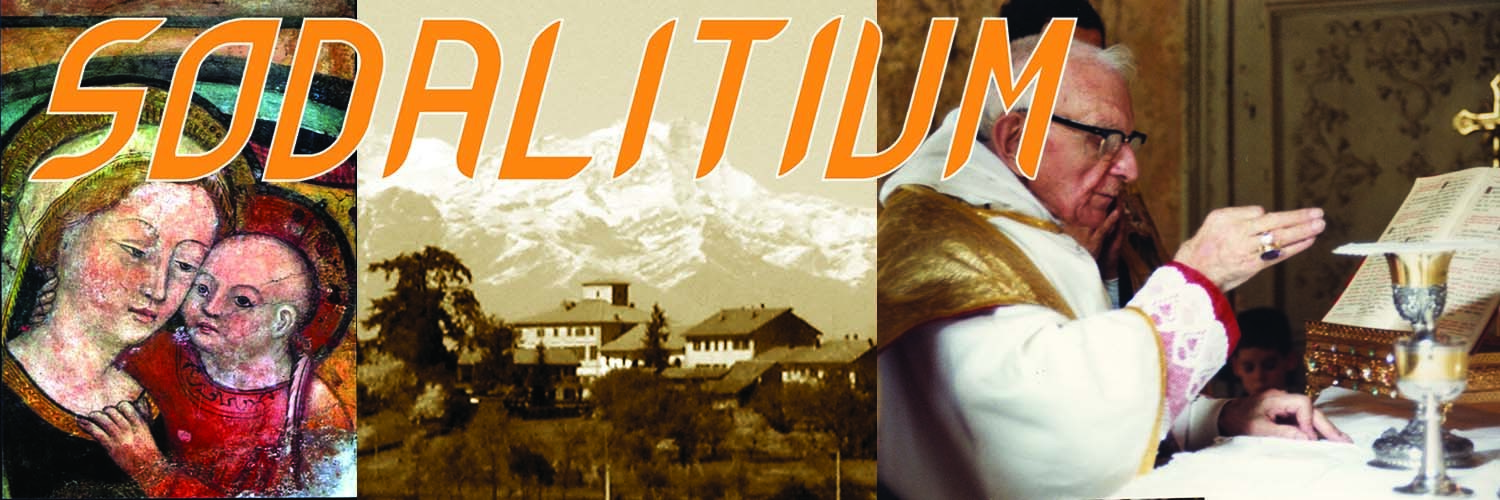Editorial de Opportune Importune nº 40, Navidad 2021
Durante el ciclo litúrgico de Navidad la Iglesia nos invita a meditar el Nacimiento del Salvador y nos anima a la renovación espiritual, para permitir que la divina gracia renazca en nuestros corazones y se acrecienten en nosotros la práctica de las virtudes cristianas.
Para todo bautizado la vida espiritual es una exigencia constante, que se convierte en una imperiosa necesidad en los momentos más difíciles, para evitar encontrarse desprevenido cuando haya que lidiar con las adversidades, a veces devastadoras no solo para el individuo en particular sino también para la sociedad entera.
En esas situaciones, el alma, como aturdida por el peso de la prueba, si no está sostenida por la vida espiritual y por una arraigada visión cristiana de la existencia, que permita la reflexión y evite la precipitación, podría quedar expuesta al desánimo y a la desesperación, incluso sumirse en la desesperación más oscura. De hecho, muchas almas, cuando se encuentran frente a las pruebas más difíciles dejan de reflexionar, en vez de reencontrar el auxilio divino que ilumina y fortifica, y cuyo dominio de sí mismas ha de ser la prudencia sobrenatural (no confundir con la mezquina prudencia del mundo). Y como vivimos en sociedad, se corre fácilmente el riesgo de difundir en torno suyo el propio malestar interior, avivado además por los medios de comunicación actuales.
No se trata de un escenario hipotético, ya que en él nos encontramos por lo menos desde hace dos años, donde se difunden los temores y aumentan las incertezas. La vida ordinaria ha sido sacudida desde sus fundamentos y después de la inimaginable suspensión del culto el año pasado, ahora incluso el seguir perteneciendo a una rama profesional o llevar a cabo cualquier actividad laboral está en peligro, con las consiguientes graves repercusiones de tipo moral y económicas.
Es, pues, un periodo sombrío de ya dos años que se junta a la larga vacancia formal de la Sede Apostólica, que convierte más dolorosa la situación, puesto que la grey se encuentra privada de la voz infalible del Vicario de Cristo, la única que puede disipar las incertezas y las opiniones discordantes en las distintas cuestiones, distinguiendo aquello que es vinculante de lo que es opinable.
Nunca como en estos tiempos tenemos necesidad del buen consejo divino y del buen sentido humano, para ponderar las palabras, para practicar un justo discernimiento y para ser cauteloso ante juicios precipitados o ante excesos verbales que atentan contra la caridad.
¡He aquí la gran ausente: la caridad! La reina entre las virtudes a veces parece desaparecer en aquellos ambientes donde debería reinar como soberana, entre quienes tienen en común la misma fe y el mismo ideal cristiano. Allí donde la caridad es destronada se abren camino la desconfianza y el resentimiento, e incluso hasta las ofensas, como si los objetivos comunes – el combate por la Doctrina, el Papado y la Misa – fueran disueltos o, por lo menos, relegados a la marginalidad, prefiriendo en algunos casos como “aliados” a quienes en cuestiones fundamentales tienen posturas distintas o totalmente diferentes.
 En la babel de los pensamientos (y de las “redes sociales”), sin el ancla de la oración asidua, se corre el riesgo de encontrarse en la situación de Ulises frente a las famosas sirenas, atribuyendo un crédito inmerecido a personajes del todo extraños a la causa antimodernista (la batalla más importante), incluso hostiles a ella. Estos malos maestros (o, en ciertos casos, supuestos maestros con pésimos consejeros) transmiten, como fruto inevitable de su propia mentalidad, un sentido de frustración y de irritación que contribuye a la desestabilización del alma. También porque en todos sus cálculos humanos, que a menudo llevan al peor catastrofismo y a una cierta complacencia hacia él, quedan ausentes la acción de Dios, su Providencia y la ayuda de la gracia. En consecuencia, si se llegara a cumplir la peor de las hipótesis (entonces el Señor daría las gracias necesarias para afrontarlas), en la óptica meramente humana (fruto del naturalismo difundido en la sociedad desde perversos despachos), sería absolutamente ignorado el valor del sufrimiento y de la recompensa eterna por las injusticias sufridas con espíritu cristiano. Nuestro Señor nos pide aceptar y llevar la cruz, no huir de ella con las ansias desesperadas del ateo que no cree en la eternidad. Y así la inmerecida notoriedad de algunos, que machacan con determinados temas, daña el juicio equilibrado de muchos (los antiguos dirían: “mors tua vita mea”).
En la babel de los pensamientos (y de las “redes sociales”), sin el ancla de la oración asidua, se corre el riesgo de encontrarse en la situación de Ulises frente a las famosas sirenas, atribuyendo un crédito inmerecido a personajes del todo extraños a la causa antimodernista (la batalla más importante), incluso hostiles a ella. Estos malos maestros (o, en ciertos casos, supuestos maestros con pésimos consejeros) transmiten, como fruto inevitable de su propia mentalidad, un sentido de frustración y de irritación que contribuye a la desestabilización del alma. También porque en todos sus cálculos humanos, que a menudo llevan al peor catastrofismo y a una cierta complacencia hacia él, quedan ausentes la acción de Dios, su Providencia y la ayuda de la gracia. En consecuencia, si se llegara a cumplir la peor de las hipótesis (entonces el Señor daría las gracias necesarias para afrontarlas), en la óptica meramente humana (fruto del naturalismo difundido en la sociedad desde perversos despachos), sería absolutamente ignorado el valor del sufrimiento y de la recompensa eterna por las injusticias sufridas con espíritu cristiano. Nuestro Señor nos pide aceptar y llevar la cruz, no huir de ella con las ansias desesperadas del ateo que no cree en la eternidad. Y así la inmerecida notoriedad de algunos, que machacan con determinados temas, daña el juicio equilibrado de muchos (los antiguos dirían: “mors tua vita mea”).
Tenemos, entonces, más necesidad que nunca de las bendiciones del Niño Jesús, de la intercesión maternal de María y de la protección de san José por la salud del cuerpo, claro está, pero antes que nada por la salud del alma, sin la cual todo lo demás sería muy poca cosa. Debemos esperar e invocar estas bendiciones de la Navidad, en una atmósfera de profundo recogimiento para restablecer en todo su vigor el orden interior. Obviamente esto conlleva la asistencia a las celebraciones religiosas, acercarse al Sacramento de la Penitencia y a la Sagrada Eucaristía, para no reducir la fiesta en un pretexto para llenar abundantemente la mesa.
También este año el mundo será indiferente, e incluso hostil, al recuerdo del nacimiento temporal de Nuestro Señor. Nosotros, a diferencia del mundo, aunque estemos en él pero sin querer pertenecer a él (o al menos es lo que se espera de nosotros), debemos tomar uno de los aspectos más característicos de la fiesta: el silencio de María y de José en la Gruta de Belén, en aquella Noche Santa. El mundo huye del silencio mientras nosotros debemos buscarlo, para escuchar las palabras de vida eterna que el Verbo Divino encarnado nos dirige y que desde hace 2000 años han permitido a las almas afrontar con mérito eterno cualquier circunstancia, incluso las más graves y penosas.
Don Ugo Carandino.