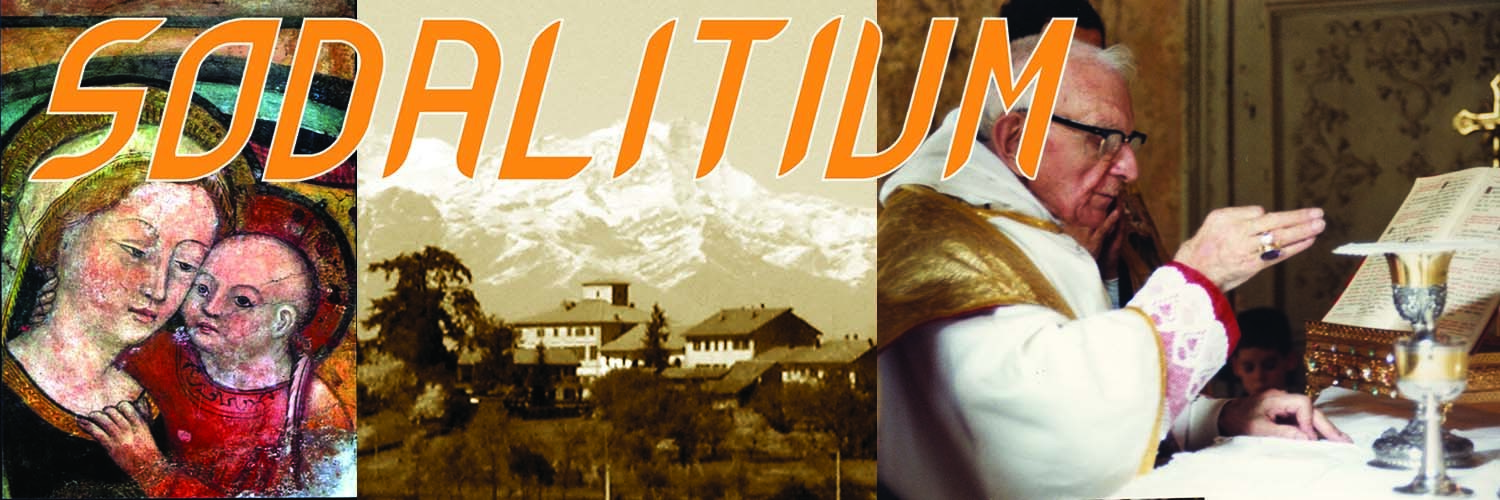Por el padre Giuseppe Murro
Nunca podremos agradecer suficientemente al Señor por las gracias de que nos colma; pero el favor que la Divina Providencia me ha otorgado, de poder asistir espiritualmente a Mons. Guérard des Lauriers durante los 45 días de su hospitalización, es tal que uno siente su propia indignidad más claramente ante tal beneficio.
Mons. Guérard ingresó en el hospital de Cosne sur Loire el 10 de enero de 1988; moriría allí el 27 de febrero siguiente.
 La enfermedad
La enfermedad
Mons. Guérard sufría de una severa insuficiencia hepática que lo obligaba a observar una dieta especial.
En octubre de 1987 tuvo un nuevo agravamiento, acompañado de dolorosos insomnios, con frecuentes crisis que lo dejaban sin fuerzas.
La alimentación se volvió cada vez más difícil pues ya no podía asimilarla, por lo que el 10 de enero se vio obligado a ingresar al hospital.
Alimentado solo por perfusiones, estaba en un estado de extrema debilidad; a menudo pasaba las noches en crisis terribles, sujeto a sacudidas musculares que agitaban todo su cuerpo.
En general, temprano, en la mañana, lograba descansar.
Durante el día, el dolor en el hígado continuaba sintiéndose, a veces de manera aguda, a menos que se colocara de costado: pero el hecho de permanecer en la misma posición le provocó llagas que lo obligaron a cambiar de lado, con el consiguiente retorno del dolor de hígado.
Los resultados de los análisis revelaron la presencia de un tumor en el colon sigmoide, con metástasis en el hígado y probablemente en un riñón: dado el estado avanzado de la enfermedad, estando el hígado en particular completamente afectado, al punto de no poder asegurar ninguna función, ya no era posible considerar ningún tratamiento.
Como ya no podía tragar, las secreciones le provocaban una saliva continua que le impedía hablar con claridad. Además, al llegar al hospital a última hora de la noche del 10 de enero, lo pusieron en una habitación que todavía estaba fría, lo que le causó bronquitis.
“Cuando sufro menos -decía Monseñor en los primeros días de hospital- creo que podré escribir un poco, pero en cuanto intento los gestos para hacerlo, estoy impedido”. Y, sin embargo, Monseñor no dudó en escribir cartas y documentos, cuando lo consideró necesario.
A finales de enero y principios de febrero había recuperado fuerzas suficientes para poder levantarse un poco, dar unos pasos en la habitación y estar sentado varias horas al día.
Pero luego los síntomas volvieron, la debilidad aumentó, el cuerpo comenzó a sentir la fatiga de una prueba tan larga que se habría acabado antes, si la fuerte constitución de Monseñor no hubiera opuesto al mal una persistente resistencia.
No todos los días se puede ver a un Religioso prepararse, entre los sufrimientos de la enfermedad, para bien morir; es aún más raro ver a un teólogo que supo dar respuesta a los problemas más difíciles, continuar con la investigación especulativa en los momentos precedentes a su muerte; pero es incluso más raro ver -y yo diría contemplar- a un hombre de Dios que se prepara a dejar esta tierra para encontrarse con su Creador.
El Religioso
Monseñor Guérard dio el ejemplo de un Religioso.
En su lecho de hospital siempre tenía su rosario en la mano; a menudo invitaba a sus visitantes a recitar algunas oraciones con él; encomendaba a todos que rezaran por él para permanecer fiel al cumplimiento de la voluntad de Dios.
Desde los primeros días de su hospitalización no dudó en pedir perdón por sus defectos:
“Les pido perdón por mis impaciencias, por la falta de edificación que haya podido ser para ustedes; podría haber hecho más por ustedes, pero ahora al menos estoy haciendo todo lo que puedo”.
El 12 de enero quiso hacer una confesión general. Pensaba en el bien de las almas: más de una vez declaró que ofrecía todo por la Iglesia, por nuestro Instituto, por los fieles:
“En cuanto puedo asignar una intención: es por ustedes, por su obra, por el Seminario de Orio, para que se conviertan en misioneros de María, según el propósito tan bien expresado por San Luis María Grignon de Montfort”.
Actuaba por el bien de las almas: cualquiera fuera la cuestión que se le propusiera, nunca dejó de decir, aunque sea una palabra, una frase necesaria para el bien espiritual del interlocutor.
Se puede afirmar que el sufrimiento le dio una luz especial haciéndole comprender el estado del alma de las personas que se le acercaban.
Desde los doctores hasta las enfermeras, con todos buscó cumplir con su deber como religioso, dirigido a la salvación de sus almas.
A todos sus conocidos que venían a visitarlo no les hablaba mucho, pero lo que decía venía realmente de la abundancia del corazón; nada convencional, sino palabras destinadas a grabarse en el espíritu de quien las escuchaba.
A todos animaba a permanecer fieles “usque ad mortem”, hasta la muerte, a pesar de las pruebas y persecuciones que pudieran ocurrir.
El Teólogo
Mons. Guérard enseñó durante toda su vida; sobre su lecho de hospital nos dio quizás lo mejor de su enseñanza, la que toca directamente a la salvación de las almas.
“La oración que hago casi constantemente: ‘Oh mi querido Salvador, que mi cuerpo por morir comparta tu Agonía en un deseo infinito’. Siempre encuentro una nueva profundidad en cada una de estas palabras, participar en la agonía de Jesús es algo tan inmenso, sin medida, que nunca terminaremos de profundizarlo. Y eso mismo, lo estoy viviendo, por así decirlo”.
Se sabe que mantuvo su lucidez casi hasta el final, ante el gran asombro de los médicos y enfermeras; y a pesar de la debilidad y la fatiga, continuó escrutando la verdad sobre diversas cuestiones.
Ya sean argumentos de orden doctrinal, respondiendo a los visitantes, a los sacerdotes, para esclarecer, explicar, profundizar ciertos aspectos de la Tesis de Cassiciacum.
Ya sean argumentos de orden pastoral: todavía lo veo sentado en la silla de su habitación del hospital, mostrándonos al Padre Ricossa y a mí, la situación de las personas que carecen de fervor, que pierden el deseo de abrazar la verdad entera, dejándose ir y finalmente deteniéndose en posiciones menos exigentes, más cómodas. Cuántas personas, incluso sacerdotes, buscan el número, pero no la verdad: para mantener un mayor número de “fieles”, deben guardar silencio sobre ciertas cosas, traicionando la integridad de la verdad. No debería sorprendernos, agregaba, que siempre sea así, pero aquellos que mezclan la verdad con el error no están destinados a durar: así como en la naturaleza los híbridos no se reproducen, del mismo modo, estas personas no podrán continuar durante mucho tiempo así: se alinearán o de un lado o del otro.
“Aceptar un compromiso, incluso para un buen propósito, es un error en la raíz: no fue lo que hizo Jesús, especialmente al morir. Así que no se debería para nada hacer eso. No importa, uno seguirá siendo un grupo pequeño”.
Monseñor no dejó de darnos consejos, con gran delicadeza, para nuestro ministerio, sugiriendo que no solo seamos misioneros, sino también pastores de las almas que el Señor nos confía:
“La intuición de San Luis María Grignon de Montfort debe realizarse. Es lo que ya están haciendo, por cierto, pero vayan más lejos en la comunicación de la verdad. Perdón, en lugar de convertirte más en misioneros que en pastores, que su función de misioneros prolongue la de pastores.
Lo cual es difícil, muy difícil, pero creo que el Buen Dios les da la luz, la fuerza y el amor para cumplir con esta tarea: una vez que algunos hayan comprendido, y que estén con ustedes, muchos más vendrán”.
El hombre de Dios
Cuando Mons. Guérard fue hospitalizado ya no podía tragar ni una gota de agua. Y, sin embargo, todos los días, pudo recibir la Sagrada Comunión como único alimento. Vivió por y para la Eucaristía, su única alegría, que irradiaba y transmitía a los demás.
Luego de la Comunión prolongaba su acción de gracias, durante la cual se veía, por así decir, sensiblemente su alma plena de lo sobrenatural, y algunas veces compartía con los presentes lo que había descubierto y meditado. Nunca olvidaba agradecer a quien le llevaba la Sagrada Comunión:
“Es el Viático que da la medida de todo, el deseo, el deseo infinito, la participación en la agonía y la penetración de la medida infinita de la agonía de Jesús. Es la Comunión la que asigna la medida de la Cruz que debo llevar para este día”.
Monseñor no rechazó la Cruz que el Señor le enviaba: la aceptó con total abandono en unión con los sufrimientos de Nuestro Señor durante Su Pasión:
“Es el grado lo que cuenta. El grado en la agonía, el grado en el abandono, el grado en el deseo. Yo he deseado la cruz. Eso es realmente la ley del Amor. Cuando estamos allí, es menos fácil de lo que se pudiera creer. Pero la gracia del Buen Dios está ahí. Tenemos deseos generosos, cuando tenemos que cumplirlos, es más difícil”.
No ocultó la lucha interior que estaba sosteniendo en ese momento: pedía a todos sus oraciones “para que sea fiel, para que permanezca abandonado”. Raramente se quejaba, aunque su rostro dejaba entrever el esfuerzo en la prueba.
Alguien quizás pensará que, en medio de tanto sufrimiento físico, la presencia del Señor lo consolaba, como una compensación por los dolores del cuerpo. Mons. Guérard bebió hasta el fondo del cáliz amargo de la Pasión, imitando a Nuestro Salvador, en la desolación espiritual, privado de las gracias sensibles que el Señor concede para ayudarnos a soportar las penas diarias. Jesús parecía abandonar su alma y guardar silencio:
“Es un gran silencio. Es la fe, la fe pura, de modo que permanezco abierto a una como a otra: a una curación milagrosa, o bien a la muerte”.
Pero entre tantas tribulaciones, Monseñor nunca cedió a movimientos de relajamiento o de desesperación:
“A menudo repito: ‘No recuso laborem, no me niego a trabajar’, si el Buen Dios me deja en la tierra. Creo que puedo decir: estoy verdaderamente en la indiferencia completa. Que él me use como quiera. Todo lo que quiera”.
Todas estas acciones fueron sobrenaturales. Incluso en los momentos de mayor sufrimiento, dirigía su mirada a las imágenes, reunidas como en un tríptico, de los Santos protectores de su Orden: Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina.
Cuando recibía la Sagrada Comunión, era un ejemplo de devoción y piedad, por su recogimiento interior y la fe que se reflejaba en todos sus gestos. Que su alma era pura y recibía luces particulares, eso se podía ver en sus ojos: límpidos, de extraordinaria claridad, parecían inmersos en la visión de las cosas celestiales, en la posesión y en la contemplación de la Verdad: tanto que todo su rostro parecía irradiado con esta luz y se la transmitía a cualquiera que pudiera verla.
Muchos vinieron a visitarlo, a menudo para encontrar consuelo con él: Monseñor escuchaba, a veces daba respuestas breves, pero más a menudo guardaba silencio; entonces, en reconocimiento de la visita, era su luminosa sonrisa la que le daba y llenaba el alma de quien la recibía.
Cuando hablaba de cualquier cosa, iba hasta el fondo del tema, pero como este generoso esfuerzo le causaba una gran fatiga, las personas que lo conocían bien renunciaban a plantearle preguntas para no hacer más pesadas sus pruebas; y las visitas se hacían entonces en un silencio, no vacío sino más expresivo que muchas palabras.
El fin
Durante la segunda quincena de febrero, la condición del paciente continuó empeorando: sus noches eran solo angustia y convulsiones y sus días agotamiento, fatiga y debilidad.
Luego de una noche en que se había sentido particularmente mal, quiso hacer su confesión general por segunda vez: se daba cuenta, sin decirlo, de que nunca volvería a levantarse. Tenía el rostro demacrado y la cabeza, que habitualmente tenía inclinada para aliviar el dolor, ya no podía levantarla sin ayuda.
El martes 23 de febrero recibió la Sagrada Comunión como viático, lo que lo consoló mucho. Los siguientes dos días logró recibir solo un fragmento de Hostia.
Desde hacía muchos meses Monseñor sufría de una especie de amargura interior de la que había pedido al Señor que lo liberase.
Fue escuchado el jueves 25 de febrero, y fue una mañana de tan gran consolación que habló de ello a quienes lo rodeaban:
“La Santísima Virgen ha quitado la amargura y la angustia. Entonces le pedí permiso a la Santísima Virgen para continuar la alegría de la crucifixión o seguir en esta alegría. Entonces es para mí un signo de su solicitud materna. Es una gran gracia de serenidad. Sufro mucho y es en la paz de la voluntad del Buen Dios que debe cumplirse plenamente en mí. Solo tengo que seguir en la vía en que el Buen Dios me ha así trazado, la cual, ciertamente, es muy dolorosa, pero responde a todas las condiciones que he presentido que tenían que realizarse.
Así que los invito a dar gracias, a continuar en la acción de gracias, la confianza y el abandono. Esto es lo esencial que quería decirles esta mañana, ya que es un gran acontecimiento en mi vida y los confirma en la gran convicción de la verdad.
Misericordias Domini in æternum cantabo. Les pido entonces que no estén en la tristeza, sino en la acción de gracias y la alegría.
Perseveren con ardor, entusiasmo. No podría haber tenido una señal más grande, dada la situación. Me gustaría que esta noticia sea un consuelo y un estímulo para perseverar en la misma alegría, en la misma certeza, en la misma Fe.
Todavía sufro mucho, pero este es el programa: que Dios nos conserve en esta gracia, ya que es frágil. Dios puede retirarla si nos vanagloriamos del favor recibido, pero espero que la humildad nos proteja de este peligro y este error”.
Momentos después, Monseñor preguntó si era sábado: al enterarse de que era jueves, se entristeció por tener que esperar otros dos días.
¿Previó que dejaría la tierra el día dedicado a la Santísima Virgen? Fue la impresión de los presentes.
Estaba esperando una visita por la tarde: pidió que se hiciera venir a la persona más temprano, antes de la hora prevista; pero no fue posible.
Al comienzo de la tarde, Monseñor, debido a su gran debilidad, ya no tenía fuerzas para hablar; a pesar de sus esfuerzos, no pudo dirigir la palabra a su visitante.
El viernes 26 de febrero, por primera vez, le fue imposible comulgar: ya no podía abrir la boca y, a pesar de la ayuda de los asistentes, sus mandíbulas seguían contraídas. Lloró al darse cuenta de que debía hacer el sacrificio incluso de lo que le era más querido en este mundo, Jesús Sacramentado. Entonces cerró los ojos y entró en una soledad a la que nadie pudo acceder.
Cuando se lo llamaba, abría con esfuerzo los ojos, pero ya no había reacción en sus miembros. La respiración era difícil debido a otra bronquitis, el catarro peligraba sofocarlo y las enfermeras le practicaban sondas nasales muy dolorosas.
Al verlo, uno no podía evitar evocar al Varón de dolores, Nuestro Señor sufriente durante Su Pasión: desde la parte superior del cuerpo hasta las plantas de los pies todo estaba en el sufrimiento: en la nariz la sonda, perfusión en el cuello, las arterias de los brazos pinchadas por las anteriores perfusiones, el aparato digestivo, el epicentro de sus dolores, los pulmones congestionados por el catarro, las caderas y las piernas con llagas, una sonda urinaria, los pies inflamados.
Las personas presentes, después de haber recitado las oraciones por los agonizantes, permanecieron junto a su lecho rezando.
El 27 de febrero de 1988, alrededor de las 3 de la mañana, la respiración repentinamente se volvió tranquila, como si el catarro hubiera desaparecido, y mientras los asistentes recitaban las oraciones por los moribundos, su alma partió hacia el Señor: eran las 3 y 10.
Habiendo dejado de sufrir el cuerpo, todos los miembros parecían hallar un poco de reposo y el rostro pareció adquirir una expresión más tranquila.
Monseñor había terminado su pasión.
No se halló semejante a él en la observancia de la ley del Señor
Monseñor tuvo siempre una tierna devoción a la Santísima Virgen. Ahora que se fue, ahora que padecemos el dolor de su muerte, ahora que sentimos su ausencia, ahora que nos sentimos empujados a llorar de dolor como huérfanos que acaban de perder a su padre, incluso para estos momentos Monseñor pensó en nosotros y nos dejó el consuelo de sus palabras, nos dejó su devoción a la Santísima Virgen, a la “Inviolata”.
“Hay dos nombres: ‘Inmaculada Concepción’ y ‘Fulgida Coeli Porta’: pero es la misma realidad sublime, cuasi divina, de nuestra Madre que adoramos como efecto de la Sabiduría del Buen Dios. Si vienen horas dolorosas, a causa de todo lo que va a pasar, que sea su cántico interior: ‘Inviolata’, luego ‘Fulgida Coeli Porta’. Que este refrán del cielo los libre de las penas de la tierra. Que este canto cante en su corazón y los encante.
Se necesita algo para eso, un poco de voluntad para separarse de todas las contingencias con las que uno no puede sino enfrentarse.
Pero, de todos modos, rezaré para que tengan la gracia y que este canto acune toda tu vida, donde sea que tenga lugar. Espero que, con mucha voluntad, fervor, esta alegría celestial -que nos hace vivir un poco en el Cielo, ya en la tierra- los sostenga. Que esto sea su viático, que lleven en sus corazones.
La serenidad confortará a las otras almas que vegetan, por así decirlo, porque ignoran estos esplendores que el Buen Dios misericordiosamente pone a nuestra disposición. Mis queridos hijos, velaré por ustedes desde lo alto del cielo como si todavía estuviera en la tierra: que el Buen Dios haga su Santa Voluntad.
El mayor regalo que nos da es nuestra Madre. Ella es su Madre, su Mamá para cada uno y sabrá hallar en su Inteligencia, en su Corazón, en su Ternura, los acentos que consolarán sus almas, que secarán su dolor, que transformarán incluso las lágrimas en piedras preciosas para el Cielo. Y no hay nada más hermoso sobre la tierra que las lágrimas que se derraman por amor. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados y bienaventurados los que lloran porque consuelan a Jesús y consuelan a su Madre. Son como perlas brillantes sobre la tierra donde hay tanta podredumbre, pecado o cosas que repugnan a Dios.
Pero cuando el Buen Dios ve almas que lloran en el Amor, que aceptan en las lágrimas, con un gran amor, el don que el Buen Dios les hace -de darles una Mamá que vela por ellos- el Buen Dios es consolado y se calma su mirada airada que caería sobre la tierra a causa del pecado: no puede descuidar, no tener en cuenta estas lágrimas interiores. Así que no teman si se les concede el don de llorar, de llorar estas lágrimas de amor pensando en la ternura de vuestra Mamá del Cielo, la Inmaculada y la resplandeciente Puerta del Cielo.
Ahora bien, estas verdades deben ser vividas, hasta el momento en que cerca de la muerte, se llega a la consumación de María misma. Los confío a ella. Y continuaré haciéndolo desde lo alto del Cielo, esperando que el Buen Dios me prive de la eterna miseria a causa de María, mi Mamá. Por encima de las vicisitudes de la tierra que tenemos que vivir, que este cántico prevalezca sobre todo y que así sus legítimas lágrimas se calmen, se transfiguren, para que se conviertan en brillantes piedras que adornen la ‘Fulgida Coeli Porta’”.
Todas las citas son palabras de Mons. Guérard grabadas durante su estadía en el hospital.
(Sodalitium nº 18)